
Hasta no hace mucho existía en la calle principal de mi ciudad una peluquería de caballeros a la antigua, como Dios manda: un par de sillones, parientes lejanos y como rústicos de los usados por los dentistas, lacados en un blanco sucio y con la badana malherida por tanto roce de culo y espalda; la maquinilla mecánica y cromada para el desbroce efectivo del pelo; la navaja barbera y el asentador de cuero para suavizar el filo... En las baldas de cristal, perfectamente alineados, frascos de colonia y polvos de talco en sus pulverizadores de goma esperando entrar en acción, peines desparejos y con algún diente de menos de variada catadura y funciones…
Aunque ahora que lo pienso, lo del parentesco del par de sillones de la barbería con los de la consulta de los odontólogos a lo mejor es bastante más cercano: acabo de caer en la cuenta de que durante mucho, mucho tiempo, el barbero y el dentista oficiaban de manera indistinta ambas labores, que eran, como si dijéramos, uno y el mismo, solo que con otra denominación de origen: el sacamuelas.
El maestro barbero era un figurín de otra época, un hombre educado en la ética del trabajo y en aquello tan antiguo y mentado de “el cliente siempre lleva la razón”.
80 años, y ahí estaba, al pie del cañón, entrañable y elegante con su pelo blanco blanquísimo y su bigotillo recortado al milímetro y como con tiralíneas, su impoluta camisa blanca y su corbata de nudo estrecho pasada de moda, dando palique a los parroquianos al ritmo sostenido de la tijera con su constante soniquete.
Jamás le oí alzar la voz ni discutir hasta el punto de dejar sin argumentos a los clientes, Siempre, claro está, que alguno de éstos no empezara a disparatar de mala manera con el asunto de la política o a perder las formas: entonces, suspendía la labor que tuviera entre manos, se daba la vuelta despacio para encararse con el maleducado y le soltaba alguna sentencia que ponía punto final de inmediato a la majadería. Una vez lo vi expulsar del negocio a uno particularmente cerril y recalcitrante en su estulticia.
En un rincón del local, junto al ventanal que permitía contemplar cómodamente el deambular de los viandantes y al pie de una escalera que ni pintada para admirar a las mujeres que subian hacia o bajaban de la peluquería de señoras instalada en el piso de arriba y regentada por su media naranja (como se ve, el arreglo capilar en sus dos ramas era el firme sostén de esta familia), un rimero de periódicos atrasados para que los que esperaban su turno se solazaran con noticias pretéritas: las del día, las actuales, ya te las contaba él, pues parecía estar al tanto de todo cuanto aconteciera en la ciudad; tal vez por eso, la radio ponía la banda sonora durante todo el horario laboral en su más clásica emisora.
Los parroquianos, auqnue con alguna manzana pocha de vez en cuando como se ha dicho, eran en su gran mayoría similares al maestro en edad y maneras, jubilados ociosos que allí mataban la mañana después del cafecito y antes del aperitivo, también aportaban cada uno su chisme con el loable fin de que la tertulia no decayera por falta de temas de interés.
A mí me gustaba ir por allí cuando tocaba el rapado; quizá poco estilo en el corte, pero eficacia probada, que al fin y al cabo es lo que realmente interesa en este negocio.
La última vez que traspasé su umbral después de una buena temporada de serle infiel con una amiga peluquera, los periódicos añejos habían desaparecido sustituidos por esa morralla que tiraniza en estos tiempos ramplones los estantes del quiosco y las bocas de los buzones (revistas de decoración y chismorreo, catálogos de herramientas y jardinería, propaganda de supermercados y tiendas de muebles, volúmenes de sopas de letras descansando placenteros sobre mesillas de plástico…). Un horror.
Lo peor, con todo, fue el silencio: un silencio nada reconfortante, de mal agüero, roto bruscamente de cuando en cuando por las conversaciones fuera de lugar que sostenían los clientes y ociosos a través del teléfono móvil a voz en grito, obligando a los demás feligreses a enterarnos de asuntos sin sustancia y que no nos importaban un pimiento.
Y el maestro, callado como un muerto, con una tristeza en los ojos mientras recargaba la batería de la maquinilla eléctrica que no auguraba nada bueno, sin fuerzas ya para seguir combatiendo tanta estupidez y vulgaridad. Parecía un general derrotado a punto de firmar una capitulación sin honra.
El negocio ha cerrado.
Creo que él ya ha muerto.





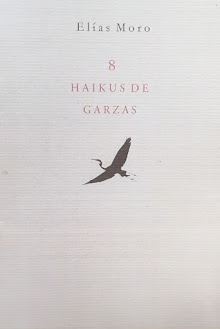

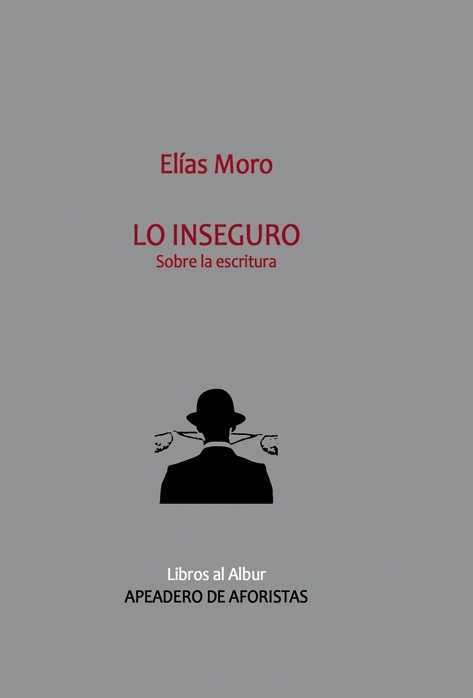





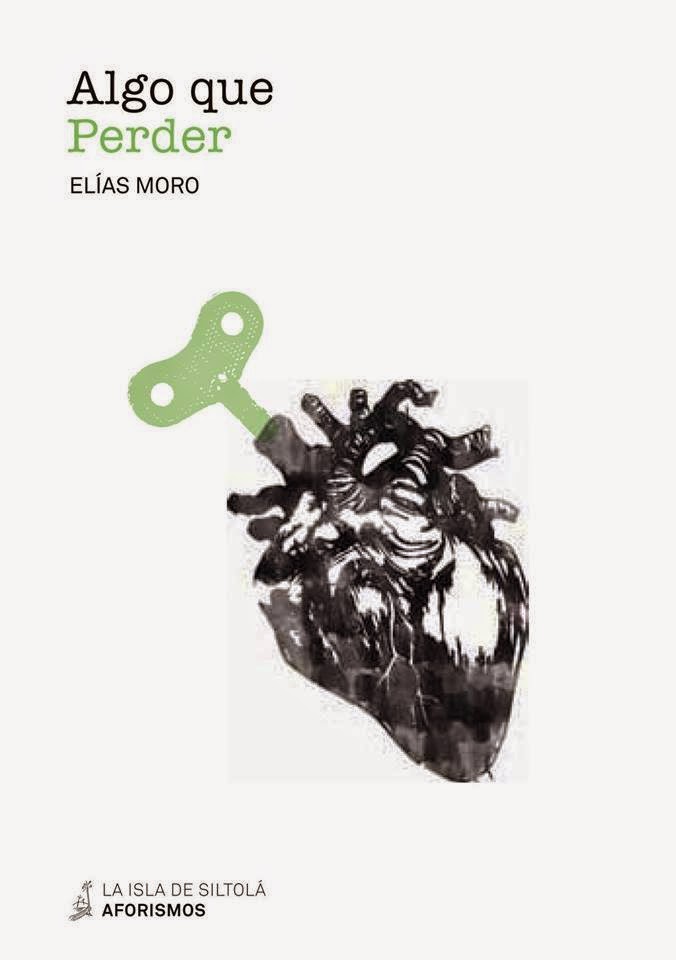


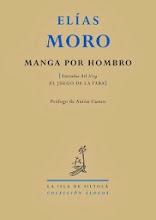




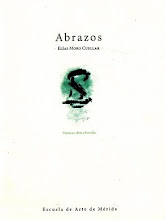


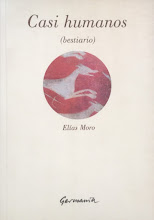


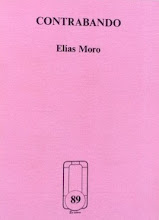

Los barberos silban con florituras. De hacerse piedra, tendrían, digamos, un aire corintio.
ResponderEliminarMe gusta mucho esta greguería tuya, Marino.
Eliminar(No podemos llamar "morerías" más que a las de Elías, claro; pero seguro que merecerían recopilarse también algunas "marinerías). Un abrazo para los dos.
Muchas gracias, Isabel. Me apropio del nombre con tu permiso. Y, si Elías tiene a bien, alguna marinería más irá saliendo por aquí. Abrazos.
EliminarMe acuerdo de que, cuando era pequeño y visitaba una barbería, además de llevar el frío de la navaja ya puesto en el cogote desde casa, siempre me preguntaba quién arreglaría el pelo al propio barbero.
ResponderEliminar